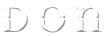ILUSTRACIÓN: GUACIMARA VARGAS
Hay una razón para que grunge sea una etiqueta denostada, incluso, por los fundadores e impulsores del grunge, por los miembros de las bandas emblemáticas que reunimos alrededor de esa palabra. Es normal porque es imposible que una sola palabra abarque la disparidad de un movimiento musical que se extendió desde una ciudad del norte occidental de los USA a todo el mundo y que tuvo efectos en el mercado editorial, en el cinematográfico, en el televisivo, en el de la moda…a lo mejor deberíamos de comenzar a usar la palabra grunge como un adjetivo que define a una época. A unos años que podemos identificar en un calendario. En definitiva, la mejor definición de grunge es: actitud hippy y discurso punk. Entendiendo también a hippy y a punk como palabras que ya no solo describen un estilo musical si no a unas épocas precisas.
La mayoría de las veces eludimos hablar del momento en el que el grunge explotó. Hay una forma de hablar de ello: postreaganismo. Sí, amigos, no es baladí que el grunge (esa confluencia del pico de popularidad del hardcore, el heavy metal y la música folk…¿ven como se queda corto?) estallara en la resaca posterior a la presidencia de Reagan que fue la que impulsó con más fuerza la liberalización económica y abrió la ventana a la economía especulativa para cerrarle la ventana a la economía productiva. Los empleos se ganaban en Wall Street y se perdían en las zonas industriales, la clase media baja perdió impulso y se comenzaban a poner las bases para una nueva clase de pobreza sostenida: vivir con poco porque no hay para más. El “grunge” es una cuestión de resaca económica, es una cuestión de fracasos educacionales, de fracasos sociales, de desaliento y, por tanto, de respuesta rabiosa a una sociedad obsesionada con lo material. Más allá de eso, para librarme de los litros de cinismo que suelen producir estos comentarios, para evitarme que piensen ustedes que este comentario es “buenista” y/o “culigordo” les diré que la insatisfacción reaganiana ya echó sus raíces en el crash de 1987 (que no evitaría la elección de George Bush padre) y que acabó de estallar con la recesión económica que se inició en 1992.
‘Nevermind’ capturó toda esa ansiedad generacional y, contra todo pronóstico, cristalizó el “Sonido Seattle” en una carrera tan fugaz como accidentada y exitosa. 25 años después del lanzamiento de su álbum más vendido y unos cuantos menos después de la disolución (nunca oficial) del trío siguen arrastrando comentarios desabridos sobre su trayectoria y su talento real. El comentario generalizado y más doloroso es que Kurt Cobain solo era una versión dulce de la rabia marginal de Melvins –el grupo designado como primigenio- y que evitaron el éxito de bandas como Mudhoney que, a día de hoy, son reconocidas como más auténticas. Es curioso porque, este mismo comentario, no se trasmite a Soundgarden o Pearl Jam que también alcanzaron el éxito rápidamente. Digamos que es muy humano que los que se quedaron en el camino nos resulten más simpáticos que los que alcanzaron la gloria y que muchas bandas, con mucha calidad, no alcanzaron las ventas y el reconocimiento a la altura de su talento musical. ¿Se merecía Dinosaur Jr. Un gran triunfo de ventas? ¿No eran buenos Mother Love Bone, Green River, Screaming Trees, The Gits o Alice in Chains? Sí, pero Kurt era un verdadero ‘freak’ (entendida la palabra en su definición primigenia de “inadaptado” y no en la que ha tomado en la cultura popular española), el estereotipo más flagrante del ‘freak’ guapo y carismático. Además tenía talento. Un talento criado en su tendencia obsesiva, en la compulsión de crear.
PLAYLIST: ‘TOUCH ME, I’M SICK’
Nirvana fue oro para los departamentos de marketing, una mina de diamantes para los medios y un quebradero de cabeza para ejecutivos y otras figuras de poder de la industria del entretenimiento. Es una necedad negar que la existencia del grupo de Seattle, que su éxito, no abrieron la puerta a sonidos que permanecían proscritos y que consiguió que las discográficas más importantes se lanzaran a rebuscar en los circuitos alternativos, que comenzaran a valorar que no era mala idea sacar del fondo de los catálogos a Black Flag, Minor Threat, Suicidal Tendencies, o Fugazi y, claro está, que no había nada de malo en potenciar a otras bandas de Seattle (de NY, de Los Ángeles…de donde fuera) para encontrar a otros Nirvana. La tradición hardcore abría su mercado y el público generalista se abría a la revolución punk americana (Dead Kennedys, Violent Femmes, Bad Brains, Social Distorsion…) que había sido convenientemente elevada y aniquilada en su momento cuando no alcanzó las ventas que se esperaba de todo aquello. Grupos como Rage Against the Machine, Blink 182, Rancid, Green Day no habrían salido jamás del circuito alternativo si no hubiera sido por el empuje del grunge y de Nirvana y, por supuesto, jamás hubieran tenido la oportunidad de grabar con grandes sellos o ser promocionadas al nivel de las estrellas del pop.
Entonces, ¿por qué molesta tanto el éxito de Nirvana? Bien, hacerte un superventas dentro de un género marginal siempre conlleva la sospecha de que, en cierto modo, te has vendido a la máquina de hacer dinero que solían ser las discográficas. La estigma de la pérdida de “autenticidad”, de la traición a los valores de la revolución y la reacción se hace cada vez más grande cuando los medios ponen el ojo en ti y las salas de conciertos comienzan a quedarse pequeñas. Lo contaba Henry Rollins, de Black Flag, en el documental ‘American hardcore’ (Paul Rachman, 2006): “No hay un público más retrógrado y crítico que el público hardcore”. Y eso que la anécdota que comentaba se circunscribía a las críticas que había recibido cuando se rapó el pelo y dejó de lucir melena. Ni que decir tiene que, por todo lo demás, ya sea la concesión de aparecer en unos premios como los Grammy o los MTV Awards o cualquier declaración pública que sea detectada como complaciente (con lo que sea, la industria musical, la política etc.) suele ser castigada sin piedad. Bien lo sabe Metallica que fue, literalmente abucheada, cuando tuvieron la ocurrencia de cortarse el pelo y sacar consecutivamente ‘Load’ (1996) y ‘Reload’ (1997) con un estilo que la fanaticada detectó como más suave y más pegado a la moda que al heavy metal.
Metallica, broncas por Napster aparte, nunca ha sufrido esos ataques por falta de autenticidad como tampoco los sufrieron los otros superventas de la época de Nirvana, Guns N’ Roses, siempre detectados como complacientes estrellas del rock (al menos para las ventas…no así para los escándalos y las trifulcas) que triunfaban en el muy popular mercado del rock y cuyos esfuerzos por hacer una obra magna o, al menos, por confundir a la crítica y acallar los elogios acabaron con el famoso batiburrillo llamado ‘The Spaghetti Incident’ (1992) que sería el final real de los discos de estudio grabados por la banda original (o casi) antes del anuncio de la grabación de ‘Chinese democracy’ que no vería la luz hasta 2008 y que se convirtió en el ‘Smile’ (el disco que Brian Wilson de The Beach Boys estuvo grabando desde 1967 a 2004) del rock and Roll tras trece años de espera y más de doce millones de dólares gastados en su producción. En todo caso el Heavy Metal y el mercado del rock es otra cosa, está unido al triunfo, nadie piensa que se pierda ni un ápice de honestidad por vender millones de discos, incluso puedes enseñar tus vergüenzas (como hizo Metallica en el documental ‘Some Kind of monster’) o quedar, temporalmente, como un verdadero idiota diciendo barbaridades a los medios y opinando sobre esto y aquello como un verdadero subnormal sin que se resientan las taquillas o las ventas. Además, en términos de autenticidad, el listón se suele poner a la altura del añorado Lemmy Kilmister y, la verdad, nadie estará nunca jamás a esa altura.
El ‘grunge’ parecía dotado, sin embargo, de toda una ideología. De una visión de la vida tristona y, a la vez, contestataria. Da igual que la realidad diga otra cosa (como cuenta Mark Yarm en su imprescindible ‘Todo el mundo adora nuestra ciudad’, editado en España por Es Pop Ediciones) y que la gente estuviera más por la labor de hacer música pero parte de la prensa, de forma bastante romántica, y la influencia de bandas como Pearl Jam insuflaron al movimiento algo de conciencia. Los ‘Freaks’ habían tomado el control y Seattle se convirtió en la Capital Mundial del Rock. Incluso los muy intelectuales Sonic Youth decidieron buscar algo de inspiración en las calles y los clubes de Seattle y abandonaron NY temporalmente para abrirse a otros sonidos y visitar otras ciudades (lo que les llevaría a tener su famoso encontronazo con Daniel Johnston, otro genio descubierto por el gran público gracias a que Cobain comenzó a ponerse una camiseta con la carátula de su disco-cassette autoeditado ‘Hi, how are you?’).
Lee el capítulo dos ‘El evangelio según Buzz’, de ‘Todo el mundo adora nuestra ciudad‘
En todo aquel follón surgió Nirvana. No como una banda que se subiera al carro después de que aquello estallara (que tampoco hubiera tenido nada de malo) si no como parte de aquel ambiente, de aquella conjunción de hechos absurdos. Una banda que había vendido más discos en Inglaterra, hasta el momento del lanzamiento de Nevermind, que en su propio país y que apuntaba a convertirse en un éxito mediano hasta que Geffen Records decidió llevárselos del sello SubPop. Una grabación tensa en dos partes con discusiones sobre quién tenía que ser el productor y el deseo explícito de los nuevos patrones por suavizar el sonido de la banda. No lo consiguieron. 12 canciones y una pista oculta (‘Endless, nameless’) con 8 canciones, al menos, que pasaran a la historia general del rock and roll (alternativo, clásico) y que marcaron a toda una generación a la que Coupland bautizó como ‘X’ y que en España una campaña de Renault bautizó como JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados).
Nevermind es un disco para enmarcar, para escuchar siempre, un disco que, pese a las acusaciones de sobrevaloración sigue fresco 25 años después al nivel del primer disco de Ramones o el ‘Nevermind the bollocks” de Sex Pistols. Una grabación que marcó una época, que definió un sonido. Quizás sin que sus miembros quisieran que esto ocurriera, sin saber donde se estaban metiendo, sin entender que abrirían la puerta a grupos como Babes in Toyland o L7 (¡Grupos de chicas! ¡El Riot Grrrrl está aquí) o que establecerían un puente entre la música y otros campos como el cine (el ‘indie’ estalló en aquella época con grandísimos títulos e, incluso, Ben Stiller se permitió el lujo de bromear con la conexión entre MTV y la Generación X en ‘Reality Bites’), la moda (se comenzaba a hablar de ‘junkie chic’, un remedo de la moda ‘povera’ de los 80) o la literatura (hasta España llegó la fiebre e ‘Historias del Kronen’ de José Ángel Mañas y ‘Lo peor de todo’ se convirtieron en nuestra aportación patria a lo “grunge”…una relación cogida con pinzas). Los medios se apropiaron de la revolución, de la estética, retorcieron el mensaje para vendernos refrescos, bandas cutres, marcas de ropa, incluso actitudes pero eso no fue culpa de Nirvana, ni del grunge, por más que algunos puedan pensar que todo aquel talento quedó, de algún modo, al servicio de la comercialidad o de las ganancias. Que nadie se llame a engaño: cuando el pastel es tan grande todo el mundo coge su trocito. Que alguien se ponga a la puerta de un estadio a vender sus mercaderías no supone que el espectáculo que se desarrolla dentro pierda ni un ápice de su calidad. ¿No era la portada de Nevermind un bebé intentando alcanzar un billete de 1 dólar? Pues hagan ustedes una valoración sobre la fuerza icónica de esa imagen y el mensaje que transmite sobre aquellos años a nivel industrial y mediático.
Escuché por primera vez a Nirvana en una excursión a Salamanca. Un compañero de instituto trajo una cinta del grupo y el conductor la puso a todo trapo. Cuando terminó de a sonar ‘Smells Like Teen Spirit’ estábamos todos dando botes y tirándonos cosas los unos a los otros. El conductor paró el autobús y dijo que nos bajaba si seguíamos por ese camino. La descarga de energía fue tan fuerte, la percibí como tan auténtica que, al día siguiente, me compré el vinilo. Sin pensar. 2.500 pesetas. 15 euros de ahora. Lo escuché tantas veces, me pedían tantas copias en cassette que acabé rayándolo. Me compré otro, sin pensar. Hasta entonces solo Ramones me habían transmitido que cantaban para mi. Sí, había otros grupos y solistas que me gustaban mucho pero esos cabrones me hablaban a mi, me cantaban a mi, a la rabia incomprensible de ser adolescente, a las veces que me sentía mal o raro o que percibía que la vida que estaba viviendo no era del todo la mía, a las veces que bebía demasiado y me sentía idiota al volver a casa, a la necesidad de salir corriendo, a la incapacidad para hacerme entender o que los adultos que me rodeaban comprendieran que todos esos sentimientos eran reales y que tenían que salir por algún lado, que no exageraba (pobre yo, una scream queen encerrada en el cuerpete de un adolescente extremeño). Aquellos guitarrazos, aquellas hostias de bajo y de batería, aquel tío con aquel pelo echado sobre la cara gritando como un descosido, escupiendo y sacando fuera su rabia, sus complejos, su enfermedad me ponía los pelos de punta y solo quería chillar y quitarme la tristeza a bocados. A día de hoy me los siguen poniendo para qué les voy a engañar. No puedo escuchar ‘Lithium’ o ‘Polly’ sin sentirme felizmente tristón y no puedo escuchar ‘Something In The Way’ sin recordar que me enteré de la muerte de Kurt Cobain cuando estaba afilando un palo. No para pinchar a nadie con él, solamente le estaba haciendo unas flechas a un primo más pequeño y una vecina llegó y me dijo: “Se ha muerto el tío ese que te gusta”. Agarré un radiocasete y busqué el escondite habitual (una construcción abandonada cercana a donde vivía), me pasé la tarde escuchando a Nirvana, bebiendo unas latas de cervezas que escamoteé en casa y fumando un Fortuna detrás de otro. La viva imagen del patetismo juvenil peliculero, vaya. Hace poco una amiga me recordó que el comentario que le había hecho sobre la muerte de Cobain es que había que tener huevos para suicidarse llevando unas zapatillas de deporte. Estaría borracho, seguramente.
Cuando visité Seattle estuve cerca de la casa donde Cobain se voló los sesos y me senté en el banco donde la gente se sienta para recordarle. Entonces tenía 31 años. Kurt no había pasado de los 27. La noche antes había estado en un bar y había conocido a Krist Novoselic, bajista de Nirvana, de pura casualidad. Me lo presentó un tipo que lo conocía, un tipo que llevaba pantalones vaqueros de 300 dólares. Se había hecho famoso como ciberactivista y después fue contratado por una multinacional. Insistía cada 20 minutos en que todo aquello no le había cambiado para nada que seguía siendo fan de KISS y de Nirvana. La gente cambia, los discos no. Los muertos tampoco. Krist estaba más gordo, más calvo y me pareció más afable y menos airado que en la tele. Frases protocolarias. No me atreví a pedirle un autógrafo ni nada parecido, ni a detenerle en su camino al baño, ¿Qué podía decirle? ¿Que había dejado flores la tumba de Hendrix y Bruce Lee y que Seattle es un cementerio de gente a la que admiraba? ¿Que había ido al primer Starbucks que se había abierto en el mundo? ¿Que la noche anterior un periodista italiano se empeñó en ir a un local del Pike Market Place y que le había dejado 100 dólares a una bailarina en el tanga porque la banda sonora de su número era ‘Serve the Servants’?
En Seattle visité el edificio diseñado por Frank Gehry que sirve como sede del Experience Music Project (museo y organización fundada por Paul Allen para preservar la historia del rock) y el Science and fantasy Hall of fame (un museo donde se guarda memorabilia maravillosa de todas las películas imaginables), un lugar estupendo. La corta vida de Nirvana impulsó el hecho de que una ciudad entera se consagre a la música, si Viena es la capital de la ópera, Seattle bien puede ser la capital del rock y sigue ofreciendo una escena musical más que digna con grupos como Shabazz Palaces, Macklemore, The Postal Service o Band of Horses . ‘Nevermind’ fue parte de aquello, como lo fue de toda una revolución a nivel mundial. La última revolución catódica y analógica, la última que sería radiada por los medios tradicionales, la última que se haría por catálogos fotocopiados. Fue la última criticada por comercializarse (no puedo imaginar que hubiera ocurrido si, al más puro estilo Kanye West, Cobain hubiera intentado lanzar una línea de ropa o hubiera hecho alarde público del dinero que estaba ganando).
Pueden llamarme pollavieja pero yo crecí con todo aquello y les aseguro que fue un placer verlo crecer y que nos dejó un poco huérfanos cuando ardió hasta los cimientos. Las cosas se queman y desaparecen. Los ídolos no aceptan el lugar que la historia les tiene reservado y se van en una nube de pólvora y sesos. Los discos permanecen. Son siempre iguales. Igual de buenos, igual de malos. Esa es la ventaja. Son máquinas del tiempo, artefactos que te devuelven a un lugar preciso, a un momento preciso. No precisamente ideal, no del todo bueno pero siempre propio. Un cuarto de siglo después ‘Nevermind’ parece un disco intacto, redondo, trazado fuera de la comercialidad, incómodo para los que no quieren sentirse incómodos, compuesto desde la minoría, con resonancias marginales, una obra de culto para las masas. Disfrútenlo.